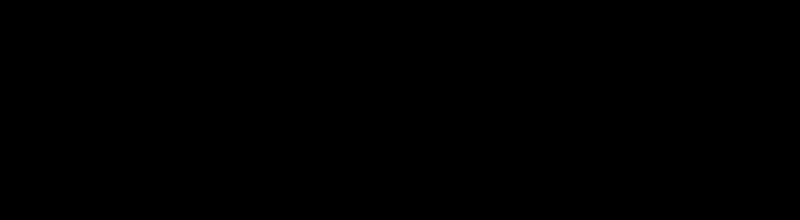En Quetzaltenango, la Navidad siempre tuvo un pulso propio. No era un espectáculo, sino un modo de vivir diciembre: el olor del pinabete recién bajado del camión, los mercados llenos de musgo, velas y figuras de barro, la familia recortando papel para el nacimiento, las posadas que recorrían las cuadras sin altoparlantes ni drones. Era una celebración hecha de tiempo, no de eventos: lenta, cercana, doméstica.

José Alejandro Tuc González
Hoy ese pulso cambia sin resistencia. La ciudad ha organizado su diciembre alrededor de lo programado: encendidos oficiales, conciertos fugaces, espectáculos de luces que duran lo que dura la música, y luego desaparecen como si la Navidad fuera un estreno más en la cartelera. No tienen nada de malo por sí solos: reúnen gente, animan la economía, llenan las redes, pero también desplazan a lo que antes sostenía el mes completo, no solo una noche.
Lo cotidiano —lo que realmente formaba la tradición— se encoge. Cada año hay menos nacimientos artesanales y más adornos genéricos; menos vecinos reuniéndose para hacer una posada y más familias que prefieren ver el show desde lejos. Tomar una foto y regresar a casa sin haber compartido nada con nadie. La temporada deja de ser un proceso y se convierte en una secuencia de actividades que empiezan y terminan a una hora exacta. Hasta las cenas familiares se acortan: muchos optan por pedir comida, para “evitar complicaciones”, como si la complicación no fuera parte del encanto.
LECTURA DE INTERÉS
De Europa a Quetzaltenango: así impactó la Biblia Natalis en la tradición cristiana
Esto no ocurre por maldad ni por desinterés. Ocurre porque la ciudad se volvió rápida. Porque organizar una posada requiere de vecinos que se conozcan, y ya no siempre es el caso. Porque montar un nacimiento toma tiempo y paciencia, y diciembre se vive con prisas. Porque los eventos masivos ofrecen una especie de Navidad instantánea: se llega, se mira, se aplaude, se comparte la foto, se vuelve a la rutina. Y en esa facilidad, lo profundo se diluye.
Sin embargo, cuando uno camina por el mercado, queda claro que el espíritu antiguo no ha desaparecido del todo. Los vendedores siguen acomodando pino, manzanilla, musgo; las familias aún preguntan por luces, por figuras, por heno. Pero incluso allí la conversación ha cambiado: ahora muchos buscan lo “rápido”, lo que se arma en minutos, lo que ocupa poco espacio. Lo artesanal persiste, pero ya no domina; convive con una estética importada que no distingue ciudad, historia ni clima.
PUEDE INTERESARLE
La pérdida es silenciosa, no dramática. Nadie hace un duelo por una tradición que no sabe que está perdiendo. Solo se nota cuando la noche del 24 se siente más corta, más ligera, más desconectada. Cuando diciembre deja de ser un ritual compartido y se vuelve una temporada de luces, música y tareas pendientes. Cuando la Navidad ya no se teje en casa, sino que se compra hecha.
No se trata de exigir un regreso romántico a 1980. Tampoco de negar que la ciudad cambió, que la gente trabaja más horas, que el tiempo pesa distinto. Lo importante es preguntarnos qué queremos que quede cuando los espectáculos terminen. Que la Navidad sea una experiencia que se viva o solo un contenido que se registre. Si la identidad de Xela esté en las plazas iluminadas o en la forma en que las personas compartan la noche.
Las tradiciones no sobreviven por nostalgia, sino porque siguen dando sentido a lo que hacemos. Y cuando se pierden, la ciudad se vuelve un lugar donde todos celebran, pero pocos conviven.

Xela aún puede recuperar el ritmo que hizo especial a diciembre. No se necesita nostalgia, sino intención: volver a reunirse sin motivo extraordinario, preparar aunque sea un platillo en familia, retomar una posada pequeña, armar un nacimiento aunque no sea perfecto. Gestos mínimos que devuelven profundidad a una fecha que se ha vuelto superficie.
La Navidad no debería deshacerse en silencio. Merece seguir siendo un mes que se vive, no un evento que se observa. Y está en nuestras manos decidirlo.
Quetzaltenango — diciembre de 2025